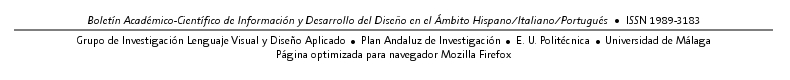¿Y si Alicia nunca estuvo allí? Seber Ugarte, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona
Lo visual acompaña al ser humano desde los primeros pasos de su evolución y posiblemente sin este estadio perceptivo lo humano no sería tal. Resulta obvio que el aprendizaje a través de la mirada supone para todos nosotros una fuente inagotable de experiencia. Pero esta experiencia en nuestro tiempo es y está siendo del todo epidérmica. El ojo necesita del cerebro y éstos, a su vez, de lo temporal. No se puede percibir en toda su magnitud aquello que no ha sido mirado, es decir, aquello que no ha sido debidamente experimentado a través de su potencialidad. La mirada exige una experiencia temporal diferida, asentada en una percepción tangible. Mirar es “tocar” con los ojos y con los sesos. Supone un esfuerzo más allá del (dis)placer, acaso un modo de entender el mundo y por lo tanto de entendernos. Una de las primeras cuestiones a lo largo de esta intervención consiste en preguntarme lo siguiente: si las imágenes fotográficas son en superficie un campo expandido del mensaje, ¿qué sentido tiene propagar de manera desbordante imágenes e imágenes en una acumulación casi insoldable? Posiblemente sea un problema de velocidad el que nos ocupa. Son tan exánimes nuestras experiencias de la vida que la experiencia de la misma se construye en función de las imágenes que asumimos como experiencia. En potencia somos en imagen, y nuestra comprensión del mundo está produciéndose en esa potencialidad. La visión no funcionaría aquí como un simple sentido. Conscientes o no del decurso de la experiencia es sencillo percibir la imagen como un cúmulo de esfuerzos simpáticos.La visión nunca está inactiva, siempre concurren hacia ella espacios de gestación, de saber y por supuesto, de experimentación. Mirar es conocer y, por lo tanto, las imágenes más allá de su estatuto estético son sobre todo una forma de conocimiento. Quisiera centrar mi discurso en la temporalidad de la imagen fotográfica, por declinación, una de las más arraigadas formas de generar conocimiento en nuestra contemporaneidad. Fotografiar es asomarse al mundo, o mejor dicho, es acontecer en él. El naufragio contemporáneo alrededor de las imágenes fotográficas es en gran medida algo sospechoso desde su misma formulación. Fotografiar es aplicar una visión sobre el nosotros estamos siendo, algo así como el ça-a-été barthesiano. Como sabemos, la fotografía emerge como un sujeto de fricción sobre la pintura. Su nacimiento no es un registro nacido del propio estatuto de lo pictórico, más aún en nuestros días, donde la disolución de los géneros y de las artes plásticas es un hecho que parece consumado. Como Baudelaire reflejara en su escrito El público y la fotografía (1859), la fotografía no debería haberse desvinculado del ejercicio del servicio a la ciencia y a la pintura, donde servía a éstas como modelo o como documento afable y domesticable. Si Baudelaire hubiera estado en lo cierto, la fotografía no hubiese desplazado el verdadero ansia de nuestro tiempo por el fetiche imaginado y, menos aún, por hacer propios y posibles cada segundo de nuestra existencia. Vivir en nuestros días es atesorar un tiempo cada vez más fugaz y la fotografía no es más que una herramienta que nos ancla al espacio de lo instantáneo. Toda comprensión de las herramientas dentro de la construcción de imaginarios, sobre todo aquellas que han sido desarrolladas como prescriptotas de la comunicación visual, nos aboca hacia un interminable proceso de encuentros y desencuentros, que en mayor o menor medida no hacen sino justificar la falta de vocabularios autónomos para valorar y reflexionar acerca de las herramientas, pero también sobre las disciplinas de estudio de la imagen. La historia, la estética, la semiótica, la crítica o la teoría de las artes no hacen sino perturbar una delimitación inexistente. La imagen pictórica, fotográfica o de otra índole visual adolece, en nuestros días, de una falta de instrumentación notable. Si como advirtiera Moholy-Nagy: “el analfabeto del futuro no es sólo el ignorante de la escritura, sino también el ignorante de la cámara”; la fotografía se ha constituido en un nuevo paradigma del (des)conocimiento. Ver más allá no significa percibir lo visualizado sino especular en torno al territorio de lo mirado. Esta matización hace que la fotografía no pueda ser entendida como un instrumento técnico puesto al servicio de una posible veracidad, paradigma dogmático de la forma en la que algunos entienden el mundo. Pienso que, más allá de toda especulación posible, al respecto de la acotación epistemológica se hace necesaria una forma de desarrollar las narrativas propias de lo fotográfico. En el mismo territorio de lo fotográfico se están desarrollando y tienen lugar algunas de las más revolucionarias transformaciones tecnológicas. Si estrechamos el cerco para hacer cognoscible y explicable lo fotográfico asumimos una acotación del mundo que poco o nada tiene que ver con nuestro actual modo de vivir. Los órdenes de la representación son transformados a una velocidad tal que somos incapaces de vislumbrar en qué medida podemos contribuir a la geodesia de tal cartografía. Acotar el qué o el cómo son sólo dos posibles fricciones en este naufragio en el que se encuentran algunas taxonomías de lo visual. Si los géneros prácticamente han dado su ciclo por completado, no deja de ser necesario un sentido flexible y expansivo en lo referente al alcance de los desplazamientos visuales que se están produciendo en la actualidad. Walter Benjamín advirtió, la potencialidad de la fotografía reside precisamente en su permeabilidad dentro de lo cotidiano y, por supuesto, pone en evidencia aquella alarma generadora de dudas y reservas en la que las palabras de Baudelaire la habían colocado, es decir, al servicio de. La fotografía no ha dejado de ser una estructura lingüística amenazadora, en un principio para la pintura pero después para el resto de las plásticas más tradicionales (alguien se ha preguntado por qué muchos escultores han trasladado su campo de actuación y sus herramientas, sobre todo a partir de los ochenta, al campo bidimensional de la imagen fotográfica). Es posible que su accesibilidad técnica, su acumulación, su presumible conservación y su asequible precio sean algunos de los parámetros a tener en cuenta, pero no deja de ser paradójico cómo el traslado dimensional se ha producido sin apenas haber hecho ruido. Benjamin referencia la peligrosidad de la fotografía allí donde su actuación se hace más banal, la cotidianidad de lo íntimo se hace más radical, dejando al descubierto toda su específica aritmética. Es decir, una cualidad artística intrínseca en la que fundar un territorio no consolidado por la pintura. El arranque específico del decurso fotográfico toma como punto de inflexión algunas de las prácticas desarrollas por la denominada Vanguardia histórica. La capacidad de generarse como un artefacto reproducido mecánicamente hace de lo fotográfico un interludio terrorífico para la naturaleza de la obra en sí misma. El original es relegado en su calidad de copia a una naturaleza que nunca anteriormente había sido propuesta por los dogmas del stablisment artístico. La naturaleza propia de la fotografía ejerce de traducción e interpreta lo que el acontecer parece evidenciar: el inexorable paso del tiempo construido en cuanto a potencia del estar siendo, operado a través de la imagen fotográfica. La experiencia visual, a través de la fotografía, nos hace poseedores del mundo. La metamorfosis psíquica de lo artístico se incorpora al universo de lo cotidiano y en ello se advierte una profanación de la experiencia, del conocer. En este proceso apátrida, la obra deja el lastre tanto de su significación cultural como de original transformándose en una presencia accesible a los legos. Este operativo pone de manifiesto una ruptura a nivel ontológico con toda una clasificación en el orden de la representación, que tras los programas culturales se ha ido asentando como uno de los paradigmas posibles. La socialización de la copia, de la captura a través del móvil o cualquier otra herramienta digital, coloca al arte sacralizado en un espacio de continua desacralización. Lo fundamental y lo eterno de la obra, pasa a ser lo mundano y lo trivial de la experiencia. La experiencia de la banalización fotográfica pasa por desarrollar un nuevo programa en el que la técnica se asocia con una diferente manera de entender lo (in)accesible. La distribución social de la experiencia plástica –nunca antes hubo tantas imágenes y tantos modos de acceder a ellas– abre un nuevo territorio de acceso colectivo. La mal llamada socialización o democratización de la imagen hace que sea necesario un pensar más allá de ella. Al sentenciar una inevitable masificación de imágenes sin control, completamente anestesiadas, la industria de masas en la que hemos convertido nuestro modo de actuación no tiene límite, o mejor dicho, se aparta de toda crítica de la representación. Sin otro particular que ser mero sistema transitivo, las imágenes son reconvertidas y vomitadas como un corolario inagotable dentro de la cultura del entretenimiento y, por lo tanto, asumen su masificación dentro de los registros de la moda, de las tendencias o de las tan arraigadas estéticas de las audiencias. La reproductibilidad sistemática es una metástasis poliédrica en la que grandes grupos humanos nos hemos sumergido en un continuo naufragio de la mirada. El tiempo del ver, con su pérfido y efímero reloj de arena, nos aleja de toda posibilidad, de toda lentitud. La fotografía se alía con la estupidez ingrávida de la masa, masificando el espacio representacional como en una vorágine caníbal. La mimesis baudeleriana, la esclavitud a la que sometía a lo fotográfico en su ensayo, son hoy desplazados por la propia sistematización de una estética fuera de foco en la que el mundo acontece difuso. Pero no todo son negatividades: el proceso aludido pone de manifiesto una estructura sobre la que establecer un consenso. Una estructura del mirar que se acerca a la eyaculatoria benjaminiana desarrollada en su célebre ensayo Sobre la obra de arte. La propia reproductibilidad técnica se ha constituido en paradigma, un espacio en el que el medio puede ser entendido como mensaje y más allá de éste como una tecnología para imaginar un mundo otro. Los medios fotográficos, entendidos como una de las herramientas principales de los códigos de masas, han permutado en una industria de las masas capaz de generar más allá de su fisicidad virtual un territorio y un imaginario en estado de implosión permanente. En este sentido, la obra sobrentiende el propio canal de difusión; es a través de éste cuando el medio, la herramienta de producción de la imagen, se expande como un registro dogmático e identitario dentro de la distribución social, estética, política e incluso económica. El sistema técnico actual nos hace partícipes de un encuentro surrealista entre el emisor y la recepción de aquello que se emite. A través de la disolución del origen de la obra, el artefacto contemporáneo –no sé si llamarlo obra– se modifica en un proceso de desvanecimiento en el que los diferentes episodios de su trayecto público se desvanecen igualmente. Este planteamiento hace que el acto creativo sea indisociable del mismo acto comunicativo. El espacio de creación habitual de la obra se traslada al espacio de la recepción siempre a través de las transversalidad del medio. La obra parece acontecer, expandiéndose como un reguero de pequeñas transformaciones. Su originalidad diluida transciende de forma ubicua un presente transitivo donde la temporalidad se constituye en el emblema, y la cualidad primera se traslada a una región de virtualidad apacible. La expansión del registro se sitúa al alcance de todos los receptores, su naturaleza diseminadora posibilita problemáticas de subgénero que critican y cuestionan los espacios propios de la creación, del poder o de lo social en sí mismo. Sufrir de una desmaterialización de esta magnitud ha supuesto para la plástica y concretamente para la fotografía una radicalización de sus contenidos. Primero a través del Conceptual Art y después a través de los performancers más activos. En este panorama, la consecuencia de lo extremo se situaría en los límites de lo razonable–grabación de una paliza a través del móvil, o el espacio de indefensión jurídica con el que se encuentran los menores utilizados como objetos sexuales–. Patologías de un ámbito extremadamente violento que dejan de ser documentos para construirse como nuevos modos de identificación visual e incluso plástica. La potencialidad con la que la red contribuye al desalojo de las iras comunes no es, en otra medida, más que un efecto colateral de la comunicación visual expansiva que nos acontece. La significación crítica que poseen mis palabras estaría lanzando una duda sobre la naturaleza del todo vale con el fin de construirnos y narrarnos en este maremágnum de discursos sociales y personales anónimos y complejos. Todo nos acontece como una pura ilusión, una representación especular sin otro lado del espejo, espacio no visitado por Alicia, sino por todos y cada uno de nosotros que atendemos a nuestros fantasmas y demonios exorcizando a través de nuevos sensores aquello que apenas nos paramos a comprender. Todo se torna falso en su propia miseria. Lo fotografiado se debate entre aquello a lo que representa y una nueva espacialidad en la que se hace posible una nueva metafísica de la presencia. En esta discusión de lo real, lo fotográfico vomita, en su capacidad, la re-producción de la falacia de lo aparente al entender el espacio visual como un territorio matrix, a medio camino entre el sueño y las mitologías vertidas por la Historia. La fotografía no nos re-presenta sino que nos presenta, de forma epidérmica, como sujetos infraleves, capaces de pensarse desde un supuesto de posibilidad. Es decir, de ser percibidos a través de imágenes, o por lo menos, de verificarnos como tales –sujetos– en ellas. La fotografía como ojo óptico/binario trasciende al propio operator barthesiano. La propia tecnología nos ha desplazado, en cierto sentido, al alumbrar un territorio transversal al propio lenguaje visual: la impronta, el rastro de su acontecer, se desplaza de forma autónoma por encima del lenguaje, es decir, resistiendo su erosión. La óptica, lo digital a través de su huella algebraica, es capaz de expandir en su presente-tiempo el ahora, descomponiendo la regulación del orden en la representación. Benjamin, y después Brea, hablan del inconsciente óptico precisamente allí donde la cámara, aprehende en su inconsciencia lo que al ojo humano consciente, instruido en la representación, le resulta confuso. Ese inconsciente –fotográfico– revela: por un lado, la amplificación de la realidad a través del fragmento y del detalle, produciendo un campo expansivo desconocido y múltiple: por otro lado, nos sitúa frente a la derivación de la comprensión infinitesimal del movimiento en cuanto a su temporalidad. En lo fotográfico se experimenta una relación con la temporalidad en la que podría anunciarse un deseo eternizante, es decir, un efecto melancólico al otro lado del signo y de la concepción simbólica esgrimido por los programas pictóricos y su representación. En ello observamos ese área melancólica en el que el espacio-tiempo fotográfico se funda como un vanitas, fetiche último de nuestra experiencia vital. Toda imagen funciona como una cosificación de esa experiencia a través de su renombrarse como un presente en potencia de futuro. Y lo hace en el abandono último de lo que se torna invisible. La imagen fotográfica complica nuestro sistema perceptivo al realizar una operación de transferencia. En ella, lo que no existe toma existencia, es decir, desplaza el lenguaje a través de la huella de su sustracción. Esta acción operativa nos transporta a un espacio de elección o mejor dicho de (s)elección, en el que introducimos un sentimiento de permanencia confusa. La imagen transcurre, pasa, se hace efímera en su misma dinámica de pérdida, y por lo tanto, nos aboca a un razonamiento fragmentario de nuestra existencia. Sólo somos fotografiados no como representación sino en realidad como un acontecer apenas aprehensible. En lo que respecta a su especialidad, la fotografía fragmenta el mundo, lo descompone mostrándonos un aspecto anestesiado de su totalización. Temporalmente, lo totalizable también es advertido como una argumentación huidiza: lo capturado es simplemente una consecuencia operativa y fugaz de ese tiempo transitivo. Al visionar nuestro imaginario debemos de tomar conciencia de que aquello con lo que operamos nos convierte irrevocablemente en usurpadores de la propia vida. Las herramientas actuales contribuyen a ello, y nos colocan ante un dilema apenas perceptible: el del apropiacionismo. ¿Somos conscientes de la manipulación, del ready made, que ejecutamos con cada disparo? Disparamos para sacrificar la realidad, construyendo con esa actuación una fragmentada capacidad en la que manifestarnos. El alcance deconstructor de los nuevos lenguajes hace que las imágenes puedan exponencialmente diversificarse de manera ilimitada. Una teoría, la fractal –Marcel Mandelbrot (1975)–, para una experiencia del mundo fragmentada, en la que lo total y lo parcial parecen más cercanos de lo que creemos en un primer momento. La contaminación de los territorios y las herramientas significa una capacidad virusada de entender los procedimientos visuales. El cruce de las disciplinas técnicas y los conceptos hace de la imagen fotográfica un campo de actuación expansivo y complejo, donde se hace necesario una nueva ordenación de los códigos. Hemos asistido en la década de los noventa a un ejercicio sin precedentes donde el arte y los creadores han procesado y constituido un nuevo argumento ante el estatuto de lo real fotográfico. La representación no nos representa, más bien se trata del desarrollo de enunciaciones que han servido para poner en duda nuestro espacio de representación. Creo que, en cierto sentido, han sido diseñadas como estrategias políticas y han puesto de manifiesto la importancia de los sistemas visuales y de la comunicación eminentemente visual a la que nos hemos acostumbrado.
En este sentido, la importancia de la operación confiere al posible paradigma un doble uso: en primer lugar, desde un ámbito apropiacionista, se llega a facturar un nuevo lenguaje en lo que respecta a un imaginario crítico del mundo.
Por otro lado, el sentido último de este tipo de fotografía funda un espacio de repulsión y coloca a la pretendida artisticidad potencial de lo fotográfico bajo el cristal y la sospecha. Al hacerlo, lo fotográfico se alía y resiste a la pretensión simbólica que ordena la sistémica del signo en occidente. Antes que lenguaje la fotografía –no lo olvidemos– es huella y por lo tanto materialidad. La fotografía se revela ante la organización artística de lo que pretende el espacio del arte. Pareciera que al socializarse se desvinculara de la necesidad del mercado y así en su anonimato pretende la huella de una manifestación anheladamente autónoma. La imagen fotográfica se comporta ante todo como una enunciación contraria a la representación plástica logocéntrica. En este mismo sentido, podemos vislumbrar una separación dentro del mismo campo de actuación del proceso fotográfico. Por un lado, lo que Dominique Baqué, en su libro La photographie plasticienne. Un art paradoxal, denominara fotografía plástica; y por otro, aquella fotografía pura desarrollada no ya por artistas o creativos sino por fotógrafos que realizan su trabajo dentro de los límites del propio medio. En el primer supuesto, nos encontramos con aquellos creadores que transversalmente atraviesan los sistemas de representación plásticos, fotográficos o tecnológicos situando su producción dentro de un pretendido desmantelamiento del concepto de artisticidad ensayado por el sistema simbólico institucional. Si esto ocurre bien pasado el siglo XX, algunos acontecimientos sociales, políticos y económicos no han hecho más que relativizar el imaginario colectivo –una época gris para un sistema no muy colorido, por decirlo de algún modo–. En estos últimos años hemos asistido a una paradoja extraña donde el arte introduce dentro de la comunicación uno de los mayores mercados de negocio y representación. Los imaginarios se interrelacionan creando un verdadero naufragio de la mirada, un sinsentido propenso a engordar y elevar en el más puro estadio económico a personas que más que creadores son verdaderos productos de la mercadotecnia o del naming. Pero aún hay una cuestión preocupante en el desarrollo de mi discurso que no quisiera olvidar. Los valores incuestionables de la pretendida artisticidad de lo fotográfico han traspasado los espacios de aplicación y hoy es absolutamente) normal mirar como arte aquello que por sus características formales y estructurales da servicio y se genera en otros campos de la comunicación. Nuevos ídolos para un nuevo espacio de (re)presentación híbrido, alterado por los avatares de un tiempo que pasa demasiado deprisa. En este caso, son ellos, esos ídolos, los que en nuestros días marcan tendencias y ponen patas arriba todo un sistema de pretendida fricción operado por artistas plásticos, como los anteriormente citados a finales de los noventa. Parecería que algunos fotógrafos se han erigido en un nuevo Olimpo de visionarios, sobre todo en el mundo de las tendencias, siendo ellos los encargados de referenciar y activar el imaginario colectivo. No deja de ser contradictorio que aquello surgido en el campo del desmantelamiento ontológico del proceso artístico sea hoy absorbido con naturalidad por un espacio derivado como es la creación industrial de la moda, el cine y las celebrities. Algo nos está ocurriendo, el segundo obturador no se ubica ya en la fisicidad interior del aparato sino que, a través de la descontextualización, supone un procedimiento narrativo ajeno a todo planteamiento de la imagen fija. Ésta evacúa por sistema una temporalidad que parece asumir como propia a duras penas. A partir de la digitalización de lo fotográfico, introducir un campo expansivo de actuación irreal y poco limitado a la imagen fija ha sido y es una constante. Nos narramos a través de un espacio interactivo, cinemática, que pretende un potencial temporal interno, que nada o poco tiene que ver con el espacio-temporal de la imagen fija. El (d)efecto de instantaneidad que produce alude directamente a esa pretendida enunciación de la pérdida ya antes mencionada y que en nuestro tiempo es un proceso de sumisión a la experiencia tecnológica. La pretendida ganancia es una consecuencia directa sobre la relación que tenemos con el mundo. Nos presentamos a éste a través de la cinética de la imagen, pero también de la vida. Nos hemos puesto a merced de un procedimiento agotador en el que la actuación y la espectacularidad de nuestras miradas producen inagotables facturas. Todos somos personajes de un imaginario poliédrico en el que nos contamos ante la ilusión, por no decir ilusionismo, de nuestra propia experiencia. Ese tiempo expandido de la narración nos estaría situando en una potencia sucesiva en la que la acumulación de fotogramas no hace sino justificar esa acumulación de yoes que somos todos nosotros. La experiencia radical asumida por las oportunas alternancias de lo fotográfico y lo pictórico hace que las disciplinas, aunque hibridadas, tengan que buscar territorios tibios para el encuentro. En su lucha por gestionar la razón procesual en torno a la representación, se evidencian en nuestra contemporaneidad procesos sólo antes vistos por el Pop Art –que, no debemos olvidarlo, reguló su operatividad basándose en los principios epidérmicos de los mass media y la banalización de la cultura–. La alocada proliferación de la imagen fotográfica frente a los programas de la pintura manifiesta la diversidad de esquemas teóricos con los que debemos asumir su interlocución. Si la primera rompe con el sistema de la representación, la segunda nos propone una seducción casi sexual en el notable intercambio de su dermis. No nos equivoquemos: la fotografía significada en principio como un revulsivo contra la (re)presentación se está convirtiendo en un procedimiento anestesiado por lo superficial. Si en un primer momento atentó y experimentó en el campo convulso de la manifestación política, hoy su actuación se contempla a propósito de la espectacularidad de los propios medios. El manierismo al que tanto nos acostumbró lo pictórico parece haber calado en lo fotográfico. La comunicación a través del espacio televisivo se ha vuelto eminentemente fotográfica, quiero decir, (re)presentativa. La multitud de narraciones, no tan ficcionales, a la que nos tiene acostumbrados la televisión sólo ponen en evidencia esa forma tensionada que comienza con las fotonovelas y se expande con Mad Men, Perdidos, Los Sopranos o Los Simpson. Una forma de encubrir la narración consensuada de nuestras propias experiencias, una ocultación y negación en la que lo visual pasa a ser de una tactilidad casi abstracta. El espacio colectivo de las series se ha convertido en algo más que en entretenimiento y apunta a una novedosa manera de informarnos acerca del mundo en que vivimos, de su experiencia. Las imágenes televisivas, fotográficas o cinematográficas se han convertido en nuestra tabla de salvación global; a través de ellas asistimos, como ávidos espectadores, a un proceso de aprendizaje y desconexión por partes iguales. Quiero terminar mi intervención mencionando y repensando el acertijo con el que el Sombrerero sorprendió a Alicia: “¿En qué se parece un cuervo a una máquina de escribir?”. Parece cierto que Carroll administró a sus personajes un sentido, en ocasiones, carente de toda lógica; en el caso de la adivinanza, un enigma sin resolución, por lo menos eso parece argumentar el propio autor. Sin embargo, la primera idea que me aproxima al acertijo es la descripción heideggeriana en la se hablaba del “fin de la imagen del mundo”. Al asumir la disparidad de referentes Carroll nos sitúa frente a una extrañeza del lenguaje pero también de la imaginación. La dimensión de la representación a través del arte –en este caso literario- de lo irrepresentable. Si nos damos cuenta, este asunto atiende al proceso en el cual he querido inscribir al arte plástico en general y particularmente a la fotografía: representar aquello que evita la (re)presentación. El hecho de encontrarnos ante una dicotomía ciertamente surrealista no hace sino alentar a la exploración de nuevos imaginarios allí donde la realidad e incluso la ficción son del todo imposibles. Rompecabezas ducassiano o no, no es trivial que la proliferación de imágenes coincida con este espacio de actuación en el que una finitud de la representación nos acontece. Una imagen del mundo, demasiadas, que parece como si en el inconsciente óptico se hubiera acomodado justamente en su invisibilidad. Es decir, lo opaco de la imagen, todo aquello que parece usurpado de la representación, posiblemente toda potencialidad, para, en su infinitud múltiple, poder acceder o por lo menos intuir otros posibles mundos.
|